En OPINIÓN LIBRE |
ACUARELAS TANTARINAS: La Herranza
Con motivo de la herranza se señalaban a los animales, haciendo una marca en la oreja y colocando cintas de colores, donde predominaba el rojo en todos sus variantes.
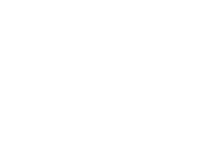
 |
Por: Esteban Saldaña Gutiérrez Ingeniero Industrial |
|---|
En la noche mi madre empezaba arreglando las cosas, metiendo en pequeña “guayajas” poco de arroz, azúcar, fideos y comestibles en general. Mi padre traía de la tienda (pulpería decía mi abuela Victoria) dos botellas de pisco Vargas, cajetilla de cigarro inca, coca, tocra, caramelos y galletas. Aparte, misteriosamente, llevaba coloridas manzanitas, cintas, pétalos de rosas, maíz seco graneado.
Salíamos de Tantarà muy temprano, para llegar a la estancia, que quedaba por las alturas, antes que suelten a los animales menudos, cabras y ovejas. Mi padre ecuestre figura montado sobre su brioso “caramelo”, mi madre en su singular montura de mujer en parda mula de andar menudo y seguro, yo en un burrito encaronado nombrado “azulejo”. Nos recibían con alegría, algarabía. Pantronchicuna chayaramunya, decían contentos. Los animales seguían en el corral, balando y los cabritos correteando, dándose de cabezazos, jugando, “ajochacundo”, pues un día antes mi padre había enviado a un “propio”, avisando su llegada.
Después de los saludos, la bienvenida y los “huajtaycooc” mi padre tendía un mantel blanco en el suelo y sobre ella iba colocando, ceremoniosamente, el maíz, la coca, los cigarros, las manzanitas y las hojas de rosas multicolores. Nos sentábamos alrededor y se iniciaba algo asì como una pequeña ceremonia, un ritual. Mi padre servía un poco de pisco y “brindaba” con los cerros guardianes, tutelares. Condorcenja decía, mirando esa inmensa mole con forma de nariz de condor. Minasniyocc, continuaba, observando un cerro blanquecino que en su interior guardaba minerales. Auqui chanca, soberbia nevada que quedaba en San Pedro de Huacarpana. Agradecía a la tierra, a la pachamama, por el pasto, a los cerros, a los puquios, a la lluvia. Hacía un alto y continuaba, vamos a “leer” nuestra suerte y de los animales, decía. Agarraba un manojo de coca y lo esparcía sobre el mantel, fumando su cigarro inca escrudiñaba la forma en que habían quedado las hojas y descifraba el porvenir de todos. Si había dudas una segunda “lectura” pero ya con maíz.
Mi padre y nuestro pastor, siguiendo una antigua tradición, se repartían anualmente las crías y con motivo de la herranza se señalaban a los animales, haciendo una marca en la oreja y colocando cintas de colores, donde predominaba el rojo en todos sus variantes. Agarraban las crías y una por una cortaba una partecita de la oreja en forma de z y decía es zarcillo, o en forma de c y decía cadena. Cada año debía crecer el número de animales, tanto para el patrón, como para los pastores. Terminaban pasado el mediodía y recién soltaban a los animales que se perdían por las llanuras, con sus perritos tras ellos.
Vamos hacer el pago, continuaba. Buscaba un lugar que le parecía extraño en el corral y allí llevaba las orejas cortadas, manzanitas, las hojas de rosa, pisco, cigarro y coca. Siempre invocando a los cerros y al huamaní hacía “entrega” de las ofrendas en un pequeño hoyo.
Se mataba un carnerito o un cabrito y con esa carne fresca se preparaba una deliciosa pachamanca, que sabía a bocado di cardinali. Luego, entre copitas de pisco vargas, sacaban cuentas y comentaban lo sucedido durante el año. Casi siempre los animales que le correspondía a mi padre habían sido víctimas de los zorros (atocc), de los ancas (gavilanes), del osjo (gato montés), del zorro chusco (pajcho) o se habían despeñado; que mala suerte decía mi padre, masticando una sonrisa sarcástica.
Casi oscureciendo llegaban los animales, balando y los pequeños perros ladrando y correteando por aquí y por allá, metiéndolos al corral. Ya un poco animados, sacaban la tinya, el huacrapuco (corneta hecha con cuernos de toro) y la quena. En ocasiones llegaban los invitados. Las mujeres tocaban la tinya y el músico el “huaccra” y todos cantaban a capelo, en la misma estancia, alumbrados por mecheros alimentados con cebo. Poco a poco, a medida que avanzaba el chamis, el pisco y el vino, el frío de las alturas se despejaba. Se cantaban música de herranza, huaynos autóctonos, puro quechua, o el jashua, que se parece la huayno, pero se baila zapateando menudito. Asì pasaban toda la noche.
Me hacían dormir, casi cerca al fogón, tendiendo pellejos de carnero en el suelo, a modo de colchón y me abrigaban con jaras, que son algo asì como frazadas. Podía ver el cielo limpio, semejante a una inmensa bóveda azul, impregnado de infinitas lucecillas titilantes y trazas brillantes blanquecinas como nubes. De vez en cuando veía “caer” una que otra estrella, que no eran sino aerolitos. En ocasiones cruzaba el infinito azul, rozando las estrellas, una luz, es “platillo volador” decían.
Al amanecer todos dormían. Yo observaba la salida del sol y me acordaba que desde Tantarà veíamos como ese sol salía de los cerros en donde ahora, justamente, me encontraba. Voy a agarrarlo, decía. Corría al cerro que parecía cerca y el sol parecía irse al otro cerrito. Seguía corriendo hasta el otro cerrito, el sol seguía burlándose, aparecía en el otro cerrito. Y asì dos o tres veces más, hasta que regresaba cansado, renegando, por no haber agarrado al sol.
Después de un reparador desayuno, regresábamos a Tantarà, con bastante carne y en ocasiones con carneritos o cabritos. Huatancama taytay, exclamaban nuestros pastores. Huatancama don esteban, doña Agripina. Huatancama niño Estebancito. Nos despedíamos con bastante afecto y cariño verdadero.
Salíamos de Tantarà muy temprano, para llegar a la estancia, que quedaba por las alturas, antes que suelten a los animales menudos, cabras y ovejas. Mi padre ecuestre figura montado sobre su brioso “caramelo”, mi madre en su singular montura de mujer en parda mula de andar menudo y seguro, yo en un burrito encaronado nombrado “azulejo”. Nos recibían con alegría, algarabía. Pantronchicuna chayaramunya, decían contentos. Los animales seguían en el corral, balando y los cabritos correteando, dándose de cabezazos, jugando, “ajochacundo”, pues un día antes mi padre había enviado a un “propio”, avisando su llegada.
Después de los saludos, la bienvenida y los “huajtaycooc” mi padre tendía un mantel blanco en el suelo y sobre ella iba colocando, ceremoniosamente, el maíz, la coca, los cigarros, las manzanitas y las hojas de rosas multicolores. Nos sentábamos alrededor y se iniciaba algo asì como una pequeña ceremonia, un ritual. Mi padre servía un poco de pisco y “brindaba” con los cerros guardianes, tutelares. Condorcenja decía, mirando esa inmensa mole con forma de nariz de condor. Minasniyocc, continuaba, observando un cerro blanquecino que en su interior guardaba minerales. Auqui chanca, soberbia nevada que quedaba en San Pedro de Huacarpana. Agradecía a la tierra, a la pachamama, por el pasto, a los cerros, a los puquios, a la lluvia. Hacía un alto y continuaba, vamos a “leer” nuestra suerte y de los animales, decía. Agarraba un manojo de coca y lo esparcía sobre el mantel, fumando su cigarro inca escrudiñaba la forma en que habían quedado las hojas y descifraba el porvenir de todos. Si había dudas una segunda “lectura” pero ya con maíz.
Mi padre y nuestro pastor, siguiendo una antigua tradición, se repartían anualmente las crías y con motivo de la herranza se señalaban a los animales, haciendo una marca en la oreja y colocando cintas de colores, donde predominaba el rojo en todos sus variantes. Agarraban las crías y una por una cortaba una partecita de la oreja en forma de z y decía es zarcillo, o en forma de c y decía cadena. Cada año debía crecer el número de animales, tanto para el patrón, como para los pastores. Terminaban pasado el mediodía y recién soltaban a los animales que se perdían por las llanuras, con sus perritos tras ellos.
Vamos hacer el pago, continuaba. Buscaba un lugar que le parecía extraño en el corral y allí llevaba las orejas cortadas, manzanitas, las hojas de rosa, pisco, cigarro y coca. Siempre invocando a los cerros y al huamaní hacía “entrega” de las ofrendas en un pequeño hoyo.
Se mataba un carnerito o un cabrito y con esa carne fresca se preparaba una deliciosa pachamanca, que sabía a bocado di cardinali. Luego, entre copitas de pisco vargas, sacaban cuentas y comentaban lo sucedido durante el año. Casi siempre los animales que le correspondía a mi padre habían sido víctimas de los zorros (atocc), de los ancas (gavilanes), del osjo (gato montés), del zorro chusco (pajcho) o se habían despeñado; que mala suerte decía mi padre, masticando una sonrisa sarcástica.
Casi oscureciendo llegaban los animales, balando y los pequeños perros ladrando y correteando por aquí y por allá, metiéndolos al corral. Ya un poco animados, sacaban la tinya, el huacrapuco (corneta hecha con cuernos de toro) y la quena. En ocasiones llegaban los invitados. Las mujeres tocaban la tinya y el músico el “huaccra” y todos cantaban a capelo, en la misma estancia, alumbrados por mecheros alimentados con cebo. Poco a poco, a medida que avanzaba el chamis, el pisco y el vino, el frío de las alturas se despejaba. Se cantaban música de herranza, huaynos autóctonos, puro quechua, o el jashua, que se parece la huayno, pero se baila zapateando menudito. Asì pasaban toda la noche.
Me hacían dormir, casi cerca al fogón, tendiendo pellejos de carnero en el suelo, a modo de colchón y me abrigaban con jaras, que son algo asì como frazadas. Podía ver el cielo limpio, semejante a una inmensa bóveda azul, impregnado de infinitas lucecillas titilantes y trazas brillantes blanquecinas como nubes. De vez en cuando veía “caer” una que otra estrella, que no eran sino aerolitos. En ocasiones cruzaba el infinito azul, rozando las estrellas, una luz, es “platillo volador” decían.
Al amanecer todos dormían. Yo observaba la salida del sol y me acordaba que desde Tantarà veíamos como ese sol salía de los cerros en donde ahora, justamente, me encontraba. Voy a agarrarlo, decía. Corría al cerro que parecía cerca y el sol parecía irse al otro cerrito. Seguía corriendo hasta el otro cerrito, el sol seguía burlándose, aparecía en el otro cerrito. Y asì dos o tres veces más, hasta que regresaba cansado, renegando, por no haber agarrado al sol.
Después de un reparador desayuno, regresábamos a Tantarà, con bastante carne y en ocasiones con carneritos o cabritos. Huatancama taytay, exclamaban nuestros pastores. Huatancama don esteban, doña Agripina. Huatancama niño Estebancito. Nos despedíamos con bastante afecto y cariño verdadero.
RELACIONADAS
TITULARES
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN DE HUACHOS.COM
Recibe las últimas noticias del día
TE PUEDE INTERESAR
Escribe tu comentario